VIVIR CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Por Éctor Jaime Ramírez-Barba
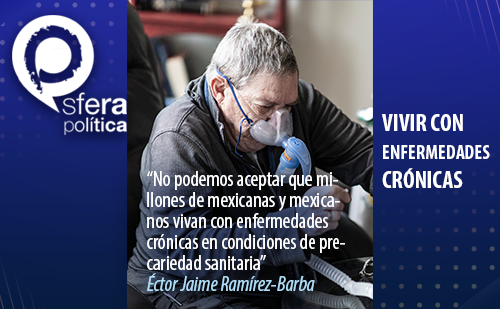
“Vivir más no es vivir mejor”
La evidencia más reciente de la OCDE, a través de la encuesta internacional PaRIS (Patient-Reported Indicators Surveys), publicada hace unos días, pone en el centro del debate una verdad incómoda: millones de personas mayores de 45 años viven con más de una enfermedad crónica a la vez. Y lo hacen en silencio, gestionando su salud como pueden, sin el acompañamiento efectivo que debieran recibir de sus sistemas de salud.
En promedio, 8 de cada 10 usuarios de atención primaria en los 19 países participantes de la encuesta PaRIS viven con al menos una enfermedad crónica. Más de la mitad tiene dos o más, y uno de cada cuatro, tres o más padecimientos. Si extrapolamos estas cifras a México —un país con 39.3 millones de personas mayores de 45 años según el Censo de Población y Vivienda 2020—, estaríamos hablando de más de 31 millones de personas con al menos una enfermedad crónica, y más de 20 millones que conviven con dos o más. Son cifras que estremecen.
Estas enfermedades no son inocuas. Las personas que viven con múltiples padecimientos crónicos, como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, artritis o depresión, enfrentan deterioros significativos en su bienestar físico, mental y social. De acuerdo con el estudio PaRIS, cada enfermedad adicional se traduce en una caída sensible del puntaje de bienestar —hasta 14 puntos menos cuando se padecen tres o más enfermedades. Y si entre esas se encuentra una enfermedad mental, las dificultades para funcionar socialmente se agravan aún más.
Lo preocupante es que México, lejos de prepararse para este reto, ha desmantelado las bases que podrían darle contención. La atención primaria —ese primer contacto entre la persona y el sistema de salud, que permite detectar y controlar oportunamente enfermedades crónicas— se encuentra debilitada. El número de médicos generales y de familia por cada mil habitantes sigue por debajo del promedio de la OCDE. El desabasto de medicamentos esenciales en los centros de salud y hospitales públicos es sistemático. Y la promesa de contar con un sistema de salud como el de Dinamarca terminó en un espejismo político, no en una realidad palpable para las y los pacientes.
Vivir con múltiples enfermedades crónicas no solo implica tomar varios medicamentos, sino coordinar visitas con distintos especialistas, realizarse estudios, modificar hábitos de vida y, sobre todo, recibir orientación clara y continua. Cuando esto no sucede, las personas pierden la capacidad de autogestión de su salud. Y, como señala el informe, quienes no se sienten capaces de manejar sus propios padecimientos reportan peor salud física, menos bienestar emocional y una mayor desconfianza hacia el sistema.
En México, el problema se agrava por factores estructurales. Las personas con menor escolaridad y bajos ingresos desarrollan enfermedades crónicas desde edades más tempranas. Y una vez enfermas, reciben atención fragmentada, tardía o nula. La encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT) ha documentado estas brechas durante años: mayor prevalencia de diabetes e hipertensión entre quienes tienen primaria incompleta; menor acceso a consulta médica en zonas rurales; y un uso reducido de tecnologías de salud por falta de alfabetización digital.
La reforma al sistema de salud que necesitamos no es retórica. Es una que garantice acceso efectivo a atención primaria, que fomente relaciones duraderas entre pacientes y personal médico, que revise periódicamente los tratamientos y que brinde apoyo real para el autocuidado. La tecnología puede ayudar, pero siempre y cuando se democratice su uso, se capacite al personal y se simplifiquen los canales de acceso.
Los resultados del informe PaRIS no son una crítica al personal de salud, sino un llamado a los gobiernos: poner a las personas al centro del sistema. Escucharlas, respetar su experiencia de vida, brindarles tiempo y acompañamiento. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Países como Eslovenia y Chequia lo han logrado con presupuestos más bajos que los de economías más ricas.
En México, debemos reconocer que vivir más no es sinónimo de vivir mejor. La esperanza de vida sigue creciendo, pero también lo hace el número de años que las personas pasan enfermas, sin diagnóstico oportuno, sin medicamentos y sin un médico de cabecera.
Los gobiernos en sus tres niveles, cualquiera que sea su signo político, debe entender que las enfermedades crónicas no se combaten con discursos, sino con políticas públicas sostenidas, con recursos asignados, con evidencia científica y con una visión humana y compasiva. Porque detrás de cada cifra, hay una historia de dolor, de esfuerzo, de cuidado familiar… y también de abandono institucional.
No podemos aceptar que millones de mexicanas y mexicanos vivan con enfermedades crónicas en condiciones de precariedad sanitaria. Y para eso, debemos volver a lo esencial: fortalecer la atención primaria, asegurar el abasto de medicamentos, y acompañar a las personas en el camino de cuidar su salud.



 _30cmx20cmX-copia.png" alt="" width="850" height="567" />
_30cmx20cmX-copia.png" alt="" width="850" height="567" /> 